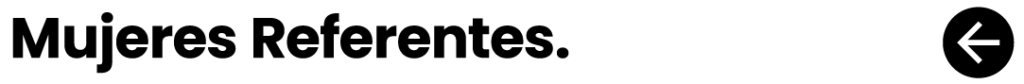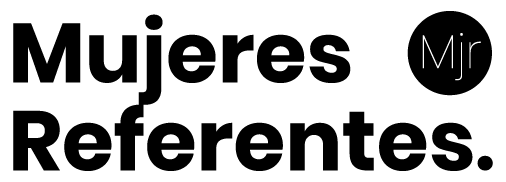ENTREVISTA
“Tú le sirves a un francés una buena yuca venezolana y se desmaya”
Helena Ibarra nació en Caracas, pero vivió buena parte de su niñez y de su adolescencia en Francia, donde fue alumna de Gérard Vié, un chef con estrellas Michelin, la máxima distinción posible en la cocina mundial. Tras regresar a Venezuela por decisión propia, Helena se labró un nombre que hoy en día es referencial para la gastronomía criolla: fue cocinera privada de grandes figuras de la sociedad y regentó restaurantes que elevó al tope de los topes, como Palms, en el Hotel Altamira Suites. Tiene una hija, Samantha Dagnino, de su matrimonio con Pablo Dagnino, vocalista del grupo de rock Sentimiento Muerto, del cual Helena fue mánager, pero esa es otra historia… A modo de bocadillo, esta entrevista indaga en el origen de una chef que dice que su próxima meta es conseguir una estrella Michelin para Venezuela. Una chef que, la verdad, merecería un libro entero en el cual dejar registro de una historia y de una personalidad que, a fuerza de novelescas, hacen que Helena Ibarra sea una mujer que no pasa nunca desapercibida.
DIEGO ARROYO GIL / @diegoarroyogil. Fotos cortesía www.helenaibarra.com
–Cuando yo nací, mi madre no me dio pecho porque en aquella época eso era mal visto, pero como era una extraordinaria cocinera, comenzó dándome teteros de leche y de ahí pasó a la bouillabaise licuada, una sopa de pescado. Mi mamá consideraba que había que dar el golpe desde que uno nace: quería que hiciera estómago y que tuviera sabores. Dicen que la gente iba a verme en la cuna mientras comía porque yo gemía.
–¿Cómo que gemía?
Helena Ibarra suelta una carcajada que se oye a cuatro cuadras, como todas las suyas, y de inmediato ensaya una escena de actriz cómica imbatible:
–¡Sí! Hacía “¡UMMM, UMMM!” –gime.
–¿Tan chiquita?
–No te digo, pues… ¡Recién nacida!
–Usted nació el 28 de octu…
–¡Ya va! –interrumpe–, que yo ya estoy como Elizabeth Taylor: prefiero que no se sepa mi año de nacimiento. Hasta lo mandé a borrar de mi página web: helenaibarra.com. Antes siempre decía la fecha completa porque me sentía orgullosísima de ser joven. Ahora tendré que ganar bastante plata para ponerme el botox parejo.
–Pero si está perfecta.
–Y eso que jamás me he hecho nada, porque lo que tengo es para mantener este palacio y para llenar la nevera. –Con “este palacio” se refiere al apartamento donde vive, un amplio y luminoso penthouse de un edificio al noreste de Caracas que se alza en las faldas del Ávila como un árbol de cemento desde cuya cima se ve la ciudad casi completa. El apartamento era de su padre, el escritor y diplomático Vicente Ibarra, ya fallecido, miembro de una familia de prosapia colonial en Venezuela.

–Ha mencionado a su madre como buena cocinera, pero he leído que su primera influencia en la cocina fue su abuela paterna.
–Sí. María Luisa Casanova de Ibarra.
–Un prejuicio me hacía creer que las señoras de la alta sociedad no cocinan.
–Mi abuela sabía cocinar, pero tenía una cocinera. Todas las mañanas, cuando se despertaba, con aquel casco de pelo plateado que tenía, levantaba el teléfono y decía: “Rosa, venga para acá”, y llegaba Rosa, la cocinera, y se sentaba con ella para que hablaran sobre lo que se iba a comer ese día en la casa. Mi abuela y mi mamá me enseñaron a comer. Me enseñaron a tener un paladar que habría que asegurar como el culo de Jennifer López, perdón por la palabra. Tú puedes decir: “No me gusta cómo cocina Helena Ibarra, no me gusta cómo presenta los platos”, lo que tú quieras, pero es imposible negar lo que yo detecto con esta lengua. –De repente, agrega–: Mi abuela era maravillosa, pero también malísima, ¡terrible! Si mi abuelo quería que le sirvieran más arroz del que le habían servido, ella no lo permitía.
–¿Y eso por qué?
–Porque mi abuelo le había montado los cuernos con una bailarina rusa. Entonces mi abuelo, en la mesa, decía: “Más arroz”, y salía mi abuela: “El-señor-no-quiere-más-arroz”. Por eso cuando a mí me nombran a una bailarina yo me estreso. Pienso: “¡Ahí viene el peligro!”. ¡Les tengo pavor! Yo soy difícil no por cualquier cosa, sino porque vengo de una familia muy exigente y muy severa. Soy la última de una familia en la que ha habido rectores de universidad, arzobispos de Caracas, edecanes y primos de Bolívar. Llevo una carga histórica muy brava, y como me decía un amigo en estos días: “Tú no te permites la posibilidad de no destacar”. Lo cual, en ciertos momentos, me ha llevado a un desbordamiento. De pequeña, mi papá me corregía las comas y yo, para rebelarme, hacía escritura automática y no ponía las comas. Hace poco estaba conversando con Samantha –su hija, actriz y cantante residenciada en Nueva York– sobre la inseguridad que le da a uno el hecho de no ejercer el afecto. A mí mi padre no me acariciaba ni por error, y mi madre era una comandanta ante la que uno sentía que tenía que erguirse. Eso hace que uno se desconecte de la conciencia del cuerpo, de la gestualidad, de esa energía que fluye con el baile. A mí me ponían la mano en la cintura para bailar y la tensión nerviosa era impresionante. –Helena disminuye ligeramente el tono de voz para hacer una salvedad graciosa–: En el ámbito íntimo es muy distinto todo, obvio. –Prosigue–: Por eso ahora tengo un profesor de Tai Chi, para mejorar la canalización de la energía, y me ha ayudado mucho. El vigilante del edificio me ve y me dice: “¡Pero usted está muy feliz!”, y es verdad. Muevo los brazos con soltura, cada vez siento menos los pesos muertos.
–El Tai Chi le permite trabajar asuntos que arrastra desde hace mucho.
–Sí, y además es favorable para el temblor esencial, que es una cosa mía de nacimiento.
En efecto, Helena tiembla. La medicina explica el “temblor esencial”, que así se llama técnicamente, como un trastorno de movimiento que afecta las manos y a veces otras partes del cuerpo. A simple vista parece Párkinson, pero no lo es: el temblor esencial no compromete el funcionamiento normal del organismo. Dificulta, por ejemplo, para escribir con una letra limpia, recta, sin saltos. Cosas por el estilo. Helena se levanta de la silla y va hacia las habitaciones de su casa mientras dice que está yendo a buscar un cuaderno de cuando era estudiante. Cuando vuelve, abre el cuaderno y aparece una escritura pulcra, geométrica, sin el menor rastro que indique que quien la ejecutó pudiera tener, ni de lejos, una mano vacilante, mucho menos las dos.
–Pero si parece escritura cuneiforme. Es muy bella.
–Así tomaba yo mis notas de clase. Afincaba tanto sobre la hoja al escribir que dejaba las marcas en las cuatro páginas siguientes.
–Para controlar el temblor.
–Para que la letra me quedara derechita. Imagínate lo que es para mí hacer un plato con esta tembladera. Pero por otro lado eso me permite ser perfecta sistematizando procesos en la cocina, porque puedo pensar rápidamente en varias cosas al mismo tiempo.

–Volviendo a sus influencias, ¿cómo conoció usted a Gérard Vié, su maestro?
–Lo conocí el día que mi padre me llevó a comer por primera vez en Le Potager du Roy, el restaurante que tuvo Gérard antes de Les Trois Marches. Yo tenía diez y pico de años, era una muchachita. Mi padre ya se había divorciado de mi madre y fui con él y con mi madrastra, Diane Gaye, una mujer altísima, delgada y pelo rubio que había sido modelo de Jacques Griffe, el diseñador. En cierto momento de la cena, yo, que puedo ser tímida para muchas cosas pero no para la comida, pedí que llamaran al chef. Llegó Gérard y le dije lo estupenda que le había quedado la terrine, que su terrine era una obra de arquitectura, que qué maravilla cómo estallaba el tomate en la boca y no sé cuántas cosas más. Él miraba para abajo y solo daba las gracias. Estaba como asombrado, porque en Francia a los restaurantes la gente lleva a los perros, pero no a los niños. Esa noche, cuando regresé a casa de mi madre, que también vivía en París, le conté lo bien que habíamos comido, y como ella competía con mi padre, se antojó de que al día siguiente fuéramos a comer al restaurante de Gérard. Fuimos, Gérard se enteró de que yo había vuelto y, a la hora del postre, salió a servirnos unas peras al vino. Las probé y le comenté: “¿No encuentra usted que se pasó un poquito de mantequilla?”. ¡Ah –grita Helena–, ese hombre se puso…! “¡Yo sabía, yo sabía que me había equivocado con la mantequilla!”.
–Y ahí fue el flechazo.
–¡No, no, espérate! Un par de años después, siendo mi padre embajador de Venezuela en Bélgica, debía ir a París para encontrarse con el presidente Caldera, que estaba de gira. Y papá me pregunta: “Helena, ¿adónde llevamos a comer a Caldera?”. Y yo le digo: “¿Dónde más? A Les Trois Marches, el nuevo restaurante de Gérard Vié”. Oh sorpresa, aquella noche Gérard no estaba y la comida fue un desastre. El pescado estaba malo, el conejo estaba seco… ¡Yo me puse como una fiera turca!, y contra la voluntad de mi padre, que me pedía que me quedara tranquila, le escribí a Gérard una carta horrorosa y se la mandé al restaurante. A la semana, me respondió: “Señorita Helena Ibarra, la invito a que almuerce conmigo tal día”. Desde luego, fui, y Gérard me dijo: “Mire, yo guardo una carta que Yves Saint Laurent me escribió una vez criticando mi comida. ¡Quiero que sepa que la de usted es peor! Usted no se va a salvar de ser cocinera. La invito a formarse en mi restaurante”.
–Y usted aceptó al invitación.
–No, yo me eché a reír y dejé eso así. Pero un tiempo después, mientras estudiaba Ecología en la Universidad de Tours, una ciudad muy bella de Francia, llena de palacios, tuve un accidente de tránsito muy fuerte, y en vez de irme para el psiquiatra para recuperarme de aquel susto, me fui a trabajar con Gérard. Yo nunca había estudiado nada de cocina, pero cocinaba muy bien, por lo cual mi papá me hacía que le preparara las grandes cenas de la embajada de Venezuela en Bélgica, adonde yo me iba en tren desde Tours cuando era necesario. Parecía la esclava Isaura.
–¿Cuánto tiempo trabajó con Vié?
–Como seis meses. Y cuando terminé la pasantía, me regresé a Venezuela, de donde me había ido a los cuatro años, aunque pasaba temporadas más o menos largas en Caracas.
–¿Por qué no se quedó en Francia?
–Yo llegué a pensar en montar un restaurante en París con el apoyo de Gérard y de mi familia, pero me di cuenta de que lo que realmente quería era volver a las calidades venezolanas, a los sabores de mi país, a lo que llevo en la sangre: la parchita, la batata rosada, la yuca. Llegué a Caracas y me dediqué a hacer catering para reuniones de no más de 12 personas. No tenía la habilidad para negociar inversiones yo solita, y además era mujer. Aquí todavía no había la tradición de ver a la mujer como una cocinera de verdad, nos veían como “cachifas”. Pero a mí los retos no me paralizan. Trabajé casi fijo para Oscar García Mendoza, el banquero, y sobre todo para Alfredo Boulton. E hice cenas para Alejandro Otero, para Arturo Uslar Pietri, para Carolina Herrera, para Marisol Escobar, para Gustavo Cisneros, para Guy Meliet, para Lorenzo Mendoza. A Carlos Cruz-Diez le inventé un plato que llamé “Las persianas del mar”, inspirado en el cinetismo. Era una vieira del Japón con una joulé de pescado y juliana de vegetales. El maestro Cruz-Diez me dijo una belleza que nunca olvido: “Es la primera vez que yo como pintura”.
–Usted ha asegurado que tiene la estructura de la gastronomía francesa y la dignidad de las calidades criollas, ¿qué significa eso?
–La gastronomía francesa inventó el orden, la metodología en la cocina. Los franceses pusieron en claro las ideas primarias y secundarias, las bases de las preparaciones. Yo parto de allí gracias a Gérard y a todos los demás chefs franceses a cuyos restaurantes fui con mi padre, a muchos de los cuales conocí, con quienes hablé y de los que me hice y soy amiga. ¡Por cierto! –exclama Helena–, todos los periodistas dicen que yo estudié con Joël Robuchon, a quien admiro, pero eso no es verdad, por favor, lo he desmentido un millón de veces. –Hecha la aclaratoria, continúa–: El gran regalo que me ofreció la vida para mi formación fue que mi padre me llevara adonde esos grandes chefs para que yo viera, probara y reprodujera. Nadie inventa nada, ni en arte ni en cocina. Uno simplemente propone nuevas asociaciones o recompone. Eso es lo que yo hago, a partir de la tradición francesa, con las calidades venezolanas.
–¿Cuál diría usted que es el aporte del sabor criollo a la cocina mundial?
–Un nivel de calidades y de perfumes que ninguno de nosotros está dispuesto todavía a reconocer. El venezolano no se da cuenta de la maravilla de la yuca que aquí se pone como acompañante del pollo en brasa, por ejemplo. Tú le sirves a un francés una buena yuca venezolana y se desmaya. Esa yuca es de un nivel de sutileza que nadie se imagina. Es una yuca que se entrega, que no opone fibra ni dureza. ¿Y las batatas? ¡En Venezuela las batatas son para morirse! ¿Y las papas? En Mérida hay 80 tipos de papa, ¡80! Yo reto a cualquier chef de este país a que lleve a sus alumnos a ordenar esas papas según su tipo. Chef es una persona que es capaz de definir los usos de mercado de los productos. Es el que dice: “Con esta papa se puede hacer esto, y con esta se puede hacer esto otro”, y así.

–¿En qué momento usted se convirtió en una chef de ley, digamos así?
–Cuando dirigí mis restaurantes, sobre todo Palms, porque el Altamira Suites era un hotel cinco estrellas y Palms tenía que funcionar perfectamente.
–Se ha dicho que su cocina es muy aromática. ¿Para usted es más importante el sentido del olfato que el del gusto?
–Lo bonito de la gastronomía es que es un concierto. Hasta el oído es importante: captar cómo estalla el sofrito mientras se hace. El olfato es esencial porque los olores tocan directamente el rinencéfalo, que es el centro del placer. Si tú le entras por la nariz a alguien, le entras por donde es. El perfume es el arma mortal de la seducción, y la cocina es seducción. Para saber más sobre eso hay que leer el libro Les Aphrodisiaques, de Tran Ky y François Drouard, que le explican a uno el origen de las especias y cómo influyen en el organismo. Yo siempre he dicho que las cocineras somos peores que las madamas de los burdeles. Las madamas venden cuerpos, pero las cocineras penetran en la boca de la gente y, a menos que escupas, tienes que tragar.
–¿La cocina es femenina?
–Siempre.
–¿Aunque la practique un varón?
–No es que “aunque” la practique un varón. Es que todo viene de la madre naturaleza, que es la que da los frutos que uno transforma. Durante mucho tiempo muchas mujeres, por ser feministas a juro, prefirieron ser abogadas que ser cocineras. ¡Pero por qué! No se trata de competir. La naturaleza de la cocina es femenina, así como la naturaleza de otras profesiones es masculina. Da igual quien las ejerza.
–No es usted feminista.
–Hay gente a la que le gusta decir que yo soy feminista. Para nada. Al menos no como muchas entienden ser feminista hoy en día. Yo me arrodillo ante un hombre sin ningún problema. ¡No me toques esa tecla porque empiezo a hervir! Vivo horrorizada ante esta andanada de radicalismo. Me parece terrible que hayamos llegado a este grado de individualismo y de confusión en que se usan las redes sociales para ventilar la vida íntima en nombre de la causa que sea. Señalar una experiencia personal no puede ser producto de una gimnasia automática. Eso es una vulgaridad. Vivimos una época hija del reguetón. Yo ni loca expondría mi vida íntima por nada, porque mi vida es mía.
–Helena con hache, como Helena de Troya…
–Sí, Helena, que al revés es “aneléh” –extiende la mano como para saludar y dice, pícara e histriónica–: Anhelé tanto conocerlo.
–Digo, Helena como la de Troya… Más de una guerra habrá desatado usted.
–He vivido, pero no me gusta la guerra porque no me gusta la violencia. El amor tiene un lenguaje, y yo soy una mujer de menú de degustación: después del chocolate siempre viene el café, y después la infusión, y después el desayuno. Los cocineros y los chefs nos encargamos de que puedas comerte un conejo sin que veas cómo se le corta la cabeza. Hacemos sutil esa cadena atroz que todos atravesamos para alimentarnos, para que el pescadito no salte en el plato y en cambio veas su bella blancura. Psicológicamente eso es muy importante: para la cocina y para todo.
–¿Para cuándo un nuevo restaurante de Helena Ibarra?
–Pronto. Pero ahora no puedo hablar de eso. Y mi reto, clarísimo, es conseguir una estrella Michelin para Venezuela. Tengo tiempo para lograrlo. Tampoco estoy tan vieja, ¿no? –Sale expulsada del asiento como un cohete–: ¡AYYY! ¡Pero si no te he servido la merienda! Te hice helado de caramelo, torta de pan y una mousse de auyama.
–¡Pero eso es mucho!
–Qué mucho nada, chico. ¿Estás a dieta? ¡Porque igualito te lo vas a comer! –Y se ríe.