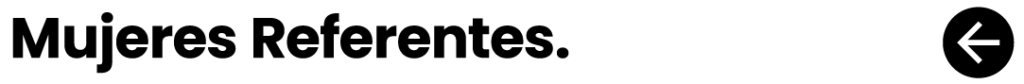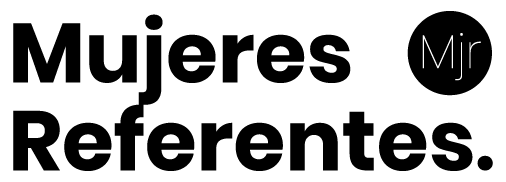ENTREVISTA
“Una persona que se dedica al amor y la belleza tiene que sentir el amor y la belleza con todo su peligro”
Fundadora y directora de la Camerata de Caracas –una institución dedicada, desde 1978, al estudio y la interpretación de música antigua–, Isabel Palacios también es conocida como una cantante lírica de historia y presencia. Tiene dos hijos, ambos músicos: Gonzalo Grau y Diego Cabrujas, el primero de su matrimonio con Alberto Grau, director de la Schola Cantorum de Caracas, y el segundo de su matrimonio con José Ignacio Cabrujas, escritor y dramaturgo.
DIEGO ARROYO GIL @diegoarroyogil / Fotos cortesía Lisbeth Salas
De dónde salió esta mujer. Esta mujer que no es solo una mujer sino un reino entero y un ejército.
–¿Podemos decir su edad?
–¿Mi edad? Sí, claro… Bueno, creo… 70.
Isabel Palacios nació el 28 de octubre de 1950 en Caracas, de donde nunca se ha ido. En Los Rosales, de donde nunca se ha ido. En aquel tiempo, ni ciudad ni urbanización eran lo que son ahora, pero ella permanece aquí a modo de reliquia, como un árbol. La avenida donde está la casa en la que ocurre este encuentro –sede de la Camerata de Caracas, casi al lado de donde vive Isabel– se llama Zuloaga, que era el apellido de su madre, la pintora y grabadora Luisa Zuloaga De Las Casas, mejor conocida como Luisa Palacios, por su nombre de casada, Premio Nacional de Artes 1960. En la década de los años 30, el abuelo de Isabel heredó estas tierras y la familia se vino a vivir aquí. Media cuadra más adelante instaló su residencia la tía María Luisa Zuloaga de Tovar, ceramista, Premio Nacional de Artes 1946, y en una calle transversal vivía otra tía, Carmen Helena De Las Casas, decoradora, la responsable del diseño interior del Teatro Principal de Caracas y de quien se dijo durante años que era la mujer más bella de la ciudad. Cuando Isabel nació, ya había nacido su hermana, María Fernanda Palacios, escritora y profesora de literatura.
–Tengo unas raíces muy fuertes en este país y me encantan –dice Isabel–. Hay gente que se queja: “¡Aaaay, soy venezolana!”, como si hubiese sido mejor ser china. Yo nunca he sentido eso. La guinda de la torta fue que me casé con José Ignacio Cabrujas y un día José Ignacio me dijo –Isabel imita la voz de Cabrujas, una voz gutural, de caverna–: “Un francés es solo un francés, usted puede ser francesa si quiere”. Sí hubo una época en que quise irme a París. Estaba allá pasando una temporada con María Fernanda, Mafer, mi hermana, en 1968, en plena efervescencia del Mayo Francés, un día me metí en un museo de instrumentos antiguos y había una pareja que quería entender cómo funcionaba un instrumento. Yo le pregunté al guardia: “¿Puedo tocarlo para que oigan?”. El guardia me dio permiso y toqué un pedacito de un Scarlatti en un clavecín. Lo que ni el guardia ni la pareja sabían es que era la primera vez que yo tocaba un clavecín. Me sentí tan emocionada y tan independiente que pensé en quedarme en París. ¿Estudiar música antigua en Venezuela? Eso no existía. Pero cuando se lo planteé a papá, papá me dijo: “¿Y qué vas a hacer tú allá?”. Y yo pensé: “Bueno, es verdad”. Papá nunca le hizo mucho caso a mi profesión, pero no por mal.

Isabel Palacios
–¿Por qué?
–Creo que pensaba que era un hobby. Le parecía divertido, pero era un hobby. La primera vez que yo puse las manos en el piano de mi casa lo hice a escondidas. Porque ese piano era para que mi hermana aprendiera a tocar o para que lo tocara Bola de Nieve cuando estaba de visita –Bola de Nieve, el gran pianista y cantante cubano, amigo de sus padres–. Como a mí me encantaban los animales y siempre andaba con las manos sucias, me decían: “¡Cuidado con el piano!”. Una mañana, mamá y papá salieron. Yo era un piojo de seis años y me senté a tocar. Cuando mamá volvió, preguntó: “¿Cómo se portó Isabel?”, porque yo era muy tremenda, y la señora que me cuidaba le dijo: “Pues no se ha parado del piano desde que usted se fue”. Mamá y papá se acercaron adonde yo estaba y papá preguntó: “¿Qué estás tocando, catira?”. Y yo le dije: “Las horas del día, papá. Esta es la mañana, esta es la tarde, esta es la noche”, según las notas. Papá se echó a reír y me dijo: “Muy bien, ahora toca las tres y cuarenta y cinco de la tarde”. Y yo hice una improvisación. Pero, como te digo, parecía una diversión mía más, como subirme a los árboles o disfrazarme o tener un amigo invisible. Escobito se llamaba. Y como yo era tan coqueta, seguramente papá pensó que me iba a conseguir muy rápido un marido y que iba a ser una mujer de sociedad. Entonces no se tomaba muy en serio el asunto. Además, yo tampoco estaba clara. Me gustaba mucho el ballet, pero crecí demasiado, y cuando comencé a estudiar música, ni yo misma creía en mi talento.
–¿Ese es el primer recuerdo que usted tiene de su vida, el del piano?
–No, no. Me acuerdo clarito de estar en mi cuna y que llegaran papá y mamá con un perrito en los brazos. Me acuerdo de las sillas de la cocina, cómo olían. Me acuerdo del shock cuando vi El Cid, en el Teatro del Este, con Charlton Heston y Sofía Loren. Me llevaron unos juguetes para que no me aburriera. Cuando la película arrancó, me quedé pegada a la pantalla y se fregó la tierra. Llegué a la casa y no me quería dormir. Agarré unas dormilonas de mamá y me disfracé, lancé unos manteles sobre una mesa y me metí a dormir ahí abajo. Papá me preguntó: “¿Qué estás haciendo?”. Y yo le dije: “Esperando al Cid”. La imaginación es muy importante. No es como ahora, que uno ve La Cenicienta y ese mismo día puede ir a comprarse cualquier cosa sobre La Cenicienta: la franelita, la carterita, la muñequita. El merchandising. Eso no es imaginación, eso es la papa pelada. Yo no quiero que me den todo sobre La Cenicienta, yo quiero ver cómo me la imagino yo. Cuando yo hago música, la veo.

Isabel Palacios. CRÉDITO: Lisbeth Salas
–¿Usted mira mucho hacia atrás en su vida?
–Cuando se me ocurre alguna idea medio loca y esa idea comienza a dar vueltas dentro de mí, me pregunto: “¿De dónde la sacaste?”. Porque el café con leche ya se inventó. Entonces miro en mi vida para ver cuál es el origen. Pedro Liendo –cantante lírico venezolano– tiene una frase muy cómica: dice que a mí me dieron teteros de cultura. Era normal en mi casa. El juego de Stop entre nosotros no era Nombre, Apellido, Color, Ciudad. Era Escritores, Pintores, Escultores, Músicos. Yo hacía planas con mi hermana, que era y sigue siendo un genio que me abre puertas: “Escritores: por la A, Alberti, por la F, Faulkner, por la R, Rilke”. En mi familia uno no podía quedarse atrás. Había que avisparse. Es una familia de gente muy brillante y muy difícil. Pero yo nunca he hecho las cosas porque yo “sea” algo, sino porque tengo una energía creativa muy fuerte desde que nací.
–En todo caso, usted empezó a estudiar música en cierto momento, ¿cómo fue?
–Fue gracias a un cumpleaños de Mariana Otero, la hija de Miguel Otero Silva, que era uno de los mejores amigos de mis padres. Miguel vivía en San Bernardino y en su casa había un piano de cola. Yo estaba aburridísima porque mi mundo propio era mucho más divertido que la fiesta y me fui al piano mientras mis padres estaban con sus amigos en el jardín. En eso entró una mujer rubia muy bella, como Ingrid Bergman en Casablanca. Me oyó, se sentó conmigo, hablamos, me agarró de la mano y me llevó donde mamá. Yo estaba aterrada porque pensaba que me iban a regañar. La profe le dijo a mamá: “Soy Gerty Haas, la profesora de música de Mariana Otero. Acabo de oír a su hija tocando el piano y esta niña tiene un talento enorme. Me gustaría darle clases”. Yo oí aquello, alcé la vista para ver a la profe y fue como si le crecieran alas. Inmediatamente, comencé a estudiar con ella. Su grupo de alumnos, que eran todos grandes, me llamaban “La mascota”, porque yo no llegaba a los siete años. Ese piano que está ahí –Isabel señala un piano de cola en el salón–, es el piano en el que la profe me enseñó. Lo compré cuando ella murió. Ahí aprendí yo, aprendió Eva María Zuk, aprendió Arnaldo García Guinand. Ahora hay que arreglarlo. Está viejito el pobre. Pero arreglarlo es caro. Son 6000 dólares y yo no los tengo. Voy a hacer un crowdfunding. Si lo arreglamos, tenemos el piano de la profesora Haas para otros 50 años. –Isabel piensa un momento, fugazmente, porque habla hilando con gracia–. ¡Ay, cuando yo dejé el piano por el canto la profe se puso tristísima! No lo podía creer.

Isabel Palacios. Foto: Memo Vogeler
–¿A qué se debió ese cambio?
–¡Al Ministerio de Educación! Ja, ja. Cuando estaba en octavo año de piano, en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares, ya adolescente, el Ministerio de Educación inventó que había que estudiar un instrumento complementario para poder graduarse. Faltaban dos años para eso. A mí me gustaban todos los instrumentos, pero escogí el fagot, porque ya me había dado el tilín-tilín por la música del Renacimiento y del Barroco. Me vi tocando los continuos de las sonatas de Bach en un fagot y empecé un peregrinaje para encontrar uno. En ese agite, una amiga mía de la escuela, Natacha Gutiérrez, soprano, me dice: “Mira, chica, deja ese fastidio del fagot. Yo te inscribí en canto”. Yo le dije: “¡¿En canto?!”. Yo cantaba con el cuatro, cantaba Rigoletto con mi papa, tenía buena voz, pero yo no era cantante. En fin, me decidí y fui a hacer la audición con la profesora Carmen Teresa de Hurtado, que era como la Virgen de Lourdes. Sus alumnos la adoraban e iban a verla en procesión. Yo no tenía ni idea de qué iba a cantar, pero cuando llegué al salón, vi a un lado la partitura de “Las flores que me diste”, una canción que cantaba Morella Muñoz, a quien yo imitaba muy bien. Cuando la profesora me oyó, me dijo: “Ay, mi amor, pero tú tienes la voz colocada, ¿con quién has estudiado?”. “¡Con Morella Muñoz!”, le contesté yo. “Se nota”, dijo ella. Me fui a mi casa como una loca, le pedí el teléfono de Morella a mi mamá, la llamé y le dije: “¡Morella, si la profesora Hurtado te llama, tienes que decirle que me enseñaste!”. Nos moríamos de la risa. Así entré yo al canto y me quedé. Vi clases con Fedora Alemán y fue una metamorfosis. Me di cuenta de lo divino que es poder cantar. El canto me juntó la poesía con la música.
–En el documental “Mi viaje a Italia”, que le dedicó el cineasta Carlos Márquez en 2019, usted dice que hay un acorde musical que vive dentro de usted y que nunca ha logrado descifrar. ¿De qué se trata eso?
–Es una melodía, una gallarda que oí en la película que hizo Renato Castellani de Romeo y Julieta. La oí y fue como si se me metiera dentro. No me la podía sacar de la cabeza, no me dejaba ni pensar. Yo estaba pequeñita y cuando crecí, apenas pude, la saqué en el piano y esa melodía sigue conmigo. Cuando me está pasando algo duro o importante en la vida, la gallarda sale y me acompaña. He podido oír mucha música sorprendente después, pero ese pedacito, que tiene las armonías del Renacimiento, es el fondo musical de mi vida.

Isabel Palacios disfrazada de Scarlett O’Hara
–Ya que hablamos del pasado, le he pedido a cada uno de sus hijos que le formulen una pregunta y Diego le pregunta esto: “Si pudieras viajar en el tiempo y en ese viaje te encuentras con Isabel Palacios a sus 18 años, ¿qué consejo le darías?”.
–Uy… –Isabel se echa hacia atrás en la silla, sube la mirada, escarba–. Que tenga más confianza en ella. Que no se angustie si de pronto Rembrandt la emociona más que Beethoven. Que eso es normal. Que todo eso es parte de lo que ella es y de lo que necesita. Que siga adelante. Pasé demasiado tiempo en mi juventud con la exigencia de definirme como músico. Creía que solo me podía permitir pensar en la música y que no podía dejar que lo otro me distrajera. Yo lloro más en un museo que en un concierto, pero cuando tenía 18 años quise amputarme esas emociones. Yo decía: “No, no, yo no puedo ponerme a leer a Proust porque estoy aprendiendo a leer las sinfonías de Brahms”. Está bien, tenía que estudiar, pero esa actitud finalmente me hizo sentir mal y perder confianza en mí, cuando justamente en esa mezcla de todo está mi fortaleza, algo de lo que me di cuenta después. Entonces: confiar en el instinto y no perder tiempo en zoquetadas. Eso le diría a la Isabel de los 18 años la que hoy tiene 70.
–Su hijo Gonzalo le pregunta: “Si pudieras cambiar algo en tu historia personal o profesional, ¿qué sería?”.
–No hubiese dejado de cantar en el 2004.

Isabel Palacios en París, en 1968
–¿Por qué lo hizo?
–Por autocrítica. Por esa autocrítica de la escorpio que soy yo. Yo estaba pasando por un momento muy bello. Como mujer estaba muy guapa. Había hecho unas dietas y recuperé respiración. Estaba trabajando con Carlos Urbaneja, el pianista, de una manera estupenda, y comenzaron a salirme contratos como solista. Y me preocupó el ego. Me dije: “Aceptar estos contratos como solista significa quitárselos a la Camerata”. Me angustié con el qué dirán, con que la gente pensara que prefería favorecer mi carrera en vez de favorecer la carrera de mi grupo. Hice un disco de canciones y romances sefarditas y otro de cantos y cantigas de la Edad Media, di un concierto sobre Kurt Weill y otro sobre la canción francesa, tenía un repertorio armado que hubiera sido una delicia hacer, ¡y paré de golpe! En 2004 me dediqué a preparar a seis elencos de Mozart: tres de Don Giovanni y tres de Così fan tutte, para la compañía de ópera de la Camerata. Tocaba piano ocho horas diarias como cuando estaba joven. Fue una maravilla hacer eso con Mozart, pero me extenué. Tuve problemas en las rodillas, en la columna y engordé. Y en 2005 llegó la menopausia, que me tumbó la voz. Fui a dar un recital en Città di Noto, en Italia, con Carlos Urbaneja, y no lo disfruté. Pasé todo el recital con una procesión por dentro, buscando la voz que yo quería. Volví a Caracas, me metí de cabeza en la Camerata y cuando me di cuenta había dejado de cantar. No debí haberlo hecho. Dejé de vivir experiencias como artista que eran muy valiosas. No supe decirme: “Epa, chama, es contigo”. Yo suelo olvidarme de mí.
–No parecen cosas de una diva. ¿Qué tiene usted de diva?
–Depende de con quién hables: si con Isabel o con la Palacios. Yo soy una mujer muy natural, un libro abierto, pero cuando uno se monta en un escenario tiene que protegerse. Porque uno es foco de muchas miradas: algunas son muy lindas, las miradas de la gente que te quiere, y otras son horribles, miradas de gente que quiere destruir. Entonces tienes que hacerte una pequeña coraza: esa coraza es la diva. Cuando eres instrumentista, no hace tanta falta esa coraza, porque nadie agrede a un piano, el piano no sufre. Al instrumento no se le corta la voz. Un pianista puede estar ‘estortillao’, pero se sienta y el piano suena. Un cantante, no. Si un cantante está mal, va a cantar mal. ¿Por qué María Callas era una diva? ¡María Callas, al lado de quien yo soy un microbio! Porque lo necesitaba. Porque si no, acababan con ella. Cuando yo llegaba al Teresa Carreño para un concierto, llegaba Isabel. Pero la que salía al escenario después de pasar por el camerino y maquillarse y vestirse y ponerse los tacones era la Palacios.

Isabel Palacios en su concierto dedicado a Kurt Weill, en 2004
–¿Y el amor? ¿Lo vive como, según dicen, lo viven las divas, apasionadamente?
–Por supuesto. Una persona que se dedica al amor y la belleza tiene que sentir el amor y la belleza con todo su peligro. Porque la palabra es esa: peligro. La música, el canto es un fenómeno totalmente sensual. Tú te conectas con tu cuerpo: con sus velocidades, con sus palpitaciones, con sus humores, con todo eso que debe salir para que pase algo, porque si no, no pasa nada. De modo que ¿cómo podría cantar yo ahora como una mujer enamorada si ya no me siento digna de que se enamoren de mí? Estoy muy vieja.
–¿No se siente digna?
–No. Es como cuando se apaga un carro, que se apaga y ya está. Como cuando María Callas se quedó sin el amor de Onassis y se acabó. Yo siempre amé de una manera absurda, loca, con entrega. Mi abuelo Zuloaga, que me adoraba, decía de mí: “La catira quiere demasiado y va a sufrir”. Por eso he aprendido a tener cuidado. Y desde luego, tengo un gran amor de mi vida, que como fue imposible es el más grande e irrepetible. Hay un momento en el primer acto de La traviata, ¡un momento nada más!, en que tienes la oportunidad de hacerles saber al mundo y a la humanidad entera que ese hombre y tú se van a amar hasta que se mueran. Están en una fiesta con mucha gente, pero surgen señales que le demuestran a ella que ese hombre es el que la va a entender, que ese es el hombre que la ama de verdad y no cualquiera de los otros que la rodean. A mí eso me pasó con él, exactamente igual. Pero fue imposible. De pronto iba a ser… y no fue. Y hoy tiene ese sitio en mi vida: me ha hecho saber que a los 70 años lo pienso y me vuelvo a erizar. No tiene nombre, no está, pero le doy las gracias porque cada vez que canto “Après un rêve”, de Gabriel Fauré, siento cada una de esas palabras. “Me llamaste y yo dejé la tierra para irme contigo”. Suena cursi, pero si sientes ese rollo por dentro, tienes un camino.
–Pero usted fue amada por sus dos esposos, Alberto Grau y Cabrujas, ¿o no?
–Ah, sí, claro, no quisiera que lo anterior se malinterpretara en ese sentido. Alberto es una persona extraordinaria, fue mi profesor de dirección coral, es el padre de mi primer hijo. José Ignacio también era una persona extraordinaria, fue un gran amigo y compañero, me enseñó de todo y es el padre de mi segundo hijo. Tuve una gran suerte, a pesar de la muerte tan repentina de José Ignacio, que nos impidió vivir otras cosas –Cabrujas falleció de un infarto, en 1995, a los 58 años– . Por ejemplo, me había prometido que iríamos juntos a la Scala de Milán y no pudimos. Yo todavía no he ido. Cuando vaya, quienes me acompañen tendrán que aguantar el llanto. En todo caso, Alberto y José Ignacio me dieron lo más importante que tengo, que son mis hijos.

Isabel Palacios con sus hijos: Gonzalo Grau y Diego Cabrujas
–Dijo que trabaja por el amor y la belleza. Ya me habló del amor. ¿Qué es la belleza?
–Un asunto de proporciones. Son las proporciones las que hacen lo bello. Pero es un bello que no es “bonito”. A la belleza todos los lados le pertenecen, incluso el lado feo, porque también lo necesita… Vamos a suponer que estamos en un barco. Qué importante es navegar, ¿verdad? Pero hay veces en que conviene apagar los motores y esperar a ver hacia dónde sopla el viento. La belleza es esa espera y ese momento en que sopla el viento. Es el silencio en música. El otro día veía a Mitsuko Uchida y Yo-Yo Ma tocando juntos la Sonata Arpeggione de Schubert. Hay un silencio que de pronto mete Schubert, ese silencio aparece y Mitsuko y Yo-Yo se miran y sonríen. Esa es la belleza. Ese silencio que lo sostiene todo.
–¿Hacia dónde sopla el viento hoy para usted?
–Está por verse. Yo solo sé que sigo porque si no sigo me muero. Yo me quiero en la medida que siento que puedo hacer algo que puede quedar bien. De resto, a mí no me interesa esa señora llamada Isabel Palacios. ¿La Camerata? No lo sé. Los muchachos se van del país y formar nuevas generaciones lleva mucho tiempo y yo no sé si me alcance.
–Habla como si tuviera 100 años.
–Es que hace falta una resistencia física particular, y los años pasan y uno sabe. Yo tengo muchas ideas, pero soy una mujer práctica y aterrizada. Cierro los ojos y me imagino a los 80, si llego, y veo esta casa en donde estamos, donde funciona la Camerata, convertida en un ateneo: con una biblioteca de arte, una fonoteca, dos o tres escenarios para hacer conciertos, la gente conversando y tomándose un vino, y los niños jugando con títeres y máscaras en el jardín. Es un sueño, no sé si lo haga, pero todo siempre ha sido así.