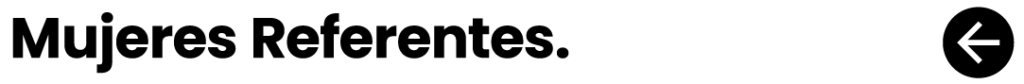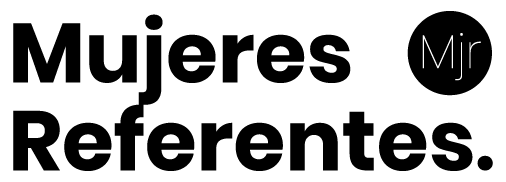ENTREVISTA
“Yo no me dediqué a la política para hacerme rica sino para que me reconocieran”
Abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela, Paulina Gamus se dedicó a la política activa durante más de 30 años desde Acción Democrática. Fue concejal, parlamentaria y ministra. Hoy, a sus 84 y sobreviviente del covid, nos recibe en su casa, un apartamento sobrio y discreto en Caracas, para esta conversación en que repasamos momentos de su vida y del país
DIEGO ARROYO GIL @diegoarroyogil
Un mar de elocuencia y de carácter. Cruza el umbral de la puerta que conecta las habitaciones con la sala de su apartamento y pregunta “¿Ya llegaste?”, como si estuviera acostumbrada a recibir a un invitado que sin embargo está en su casa por primera vez y que nunca, hasta ahora, ha conversado con ella en persona. Saludo de pandemia: codo con codo. “Siéntate donde tú quieras –dice–, puede ser en cualquiera de esas dos sillas, que son cómodas”. Aunque prefirió que no se le hicieran fotos para ilustrar esta entrevista porque, según ella, no anda de buen look, tres horas antes, con ocasión de reconfirmar este encuentro, la llamada telefónica la pilla en la peluquería. El afán no es nuevo: quien la recuerda sabe que siempre, estuviera en el Congreso de la República, en una rueda de prensa en Miraflores o en un estudio de televisión, Paulina Gamus lucía, como hoy, impoluta. Lleva pantalón negro, suéter de rayas blanquinegras, labios de carmín, un collar, aretes, pulseras, un reloj discreto pero regio y el pelo corto de señora recién hecho.
Concejal, parlamentaria, ministra y dirigente de Acción Democrática durante la democracia, se retiró de la política activa en 1998 porque se dio cuenta de dos cosas: la primera, que había cumplido un ciclo “y estaba cansada de oírme a mí misma”, y la segunda, que, dado su ascendiente, se sintió corresponsable de los errores que habían derivado en la llegada de Hugo Chávez al poder, una derrota histórica que le recomendó pasar a la retaguardia y ejercer, desde allí, una especie de senaduría simplemente ciudadana que la terminó de fijar como una articulista de verbo directo y preciso. Nunca fue de medias tintas y tiene talento para escribir. Sus memorias, Permítanme contarles, publicadas por Libros Marcados (2012) y reeditadas por Dahbar Ediciones (2017), está aún en librerías.
Cruza el umbral de la puerta y pregunta “¿Ya llegaste?”, mientras camina ayudada por un bastoncito que usa para no esforzarse más de lo debido tras haber superado el covid. Deja el bastoncito a un lado, se sienta y explica:
–Si estoy tranquila o en reposo no pasa nada, pero si camino mucho se me baja la saturación de oxígeno en la sangre y tengo que ponerme el respirador. Son las secuelas del covid, que me tuvo una semana hospitalizada. Ahora resulta que el síndrome post-covid puede hacer que se me caiga el pelo, como les pasó a dos amigas, y estoy aterrada, pero les agradezco a Dios y a la vida que me hayan permitido sobrevivir. Tengo 84, mucha gente mucho más joven que yo se ha muerto y yo no me morí.
–¿Se siente joven?
–No me trates de usted. Trátame de tú y de Paulina.
–Bueno… ¿Te sientes joven?
–Me siento joven de mente. No “demente”, o sea, loca, sino “de mente”. ¿Sabes por qué? Porque me adapto mucho a las cosas juveniles. No me visto de joven ni hago tonterías de joven, pero creo que entiendo bien a los jóvenes. Sobre todo después del covid he estado débil, pero en cuanto a mi parte mental y espiritual y a mi manera de reaccionar ante la vida, me siento joven. Trato de vivir sin amarguras, trato de apartarlas. Si hay un artículo de prensa que empieza diciendo que Venezuela se hunde, que Venezuela se desintegra, que Venezuela se acabó y tal, no lo leo. No porque crea que eso no está pasando, sino porque no quiero agregarle una carga depresiva a mi estado de ánimo. Yo estoy en modo avestruz, con la cabeza enterrada. Una amiga me dijo: “A las personas que están en modo avestruz puede que las ideas les salgan por el fundillo”. Pero no usó la palabra fundillo sino la otra. Me molesté mucho y le respondí que no fuera irrespetuosa, que creo que mis ideas todavía funcionan. Estar en modo avestruz es no estar todo el día… tú sabes. Yo leo la prensa nacional e internacional, pero rechazo todo lo que sean tragedias innecesarias: que si un tipo descuartizó a mil mujeres en México. Yo no voy a leer eso. –Señala la mesita de la sala y dice–: Ahí tienes unos dulcitos, no te vayas a comer uno solo, al menos dos, y los que queden te los puedes llevar, son para ti.
–Gracias. Me he dado cuenta de que las señoras judías, en general, ofrecen dulcitos. Son muy “idishe mame”, como dicen ustedes: muy madres.
–¿Ah sí? Fíjate que cuando los judíos de Marruecos regalan un dulce, suelen decir: “Dulce lo vivas”. Me parece muy bonito.
–Aunque usted…, aunque tú no eres una judía de Marruecos.
–No, yo nací en Caracas, en 1937. Mi padre era un judío de Alepo, Siria. Los judíos árabes se conocen como mizrajim. No es verdad, como dijo Ben-Gurión –ex primer ministro de Israel–, que solo hay judíos sefarditas y askenazíes. Nuestro apellido original en árabe es “Djamous”, pero aquí era más fácil Gamus. Mi madre era de Salónica, Grecia, era judía sefardita. Mis dos familias llegaron a Venezuela entre 1927 y 1929, cada una por su lado, por razones personales y económicas. Querían ir a los Estados Unidos, pero las visas eran costosas, en cambio las visas venezolanas no costaban nada. Mis padres se conocieron y se casaron aquí en Caracas.
–Con esa mezcla: Siria, Grecia, Venezuela, ¿cuando eras niña te preguntabas de dónde eras?
–No, nunca me lo pregunté, pero hace unos 15 años les escribí a mis nietos una historia que llamé “¿De dónde venimos?”. Todos mis nietos nacieron en Venezuela, aunque ahorita no viven aquí. Por mi parte tienen Siria y Grecia; por parte de su abuelo materno, Marruecos; y por parte de sus otros abuelos, Rumania, Yemen y Palestina. Quiero que mis nietos tengan ese recuerdo, que sepan que sus antepasados no llegaron a Venezuela ni en un avión ni en un crucero sino en la tercera clase de un barco, que pasaron trabajo, que la vida de nuestros ancestros no fue para nada fácil, que nunca fueron ricos pero que tenían principios. Ahora, cuando estuve hospitalizada por el covid, les grabé a mis seis bisnietos, con mi voz ya no tan sonora, las canciones infantiles que aprendí en mi escuela primaria, para que tengan alguna conexión con las raíces venezolanas de sus padres, abuelos y bisabuelos. De mis seis bisnietos, cuatro son colombianos y dos norteamericanos.
–Vista la vida en perspectiva, desde sus 84, ¿dirías que uno cambia con los años? Hay quien dice que el carácter, aunque sume matices, en el fondo es inalterable.
–A mí me hizo cambiar mucho dejar la política activa. Yo leo sobre política y escribo sobre política. Quien ha estado en la política no se aleja de ella. Pero cuando dejé la política activa, cuando dejé de estar preocupada por lo que iban a decir de mí, por lo que iban a hacerme, que si los adecos me iban a clavar un puñal por la espalda…
–¿Los adecos? Pero si tú eras adeca.
–Mis mejores amigos estaban en Copei. De eso puedes estar seguro –dice, en clara referencia a que el mundo partidista está lleno de acuerdos pero también de rencillas.
–Ya.
–Dejé la política activa y me hice más tolerante, menos agresiva. Ahora recibo mejor las cosas negativas. Antes era más sensible.
–¿Y en qué no has cambiado?
–En mi sentido del humor. Siempre trato de buscarle el lado divertido a la dificultad. Me da pena decirlo, pero en el velorio de mi papá no hice más que reírme. Las mujeres árabes amigas de mi casa se daban golpes en el pecho y en la cabeza, y a mí eso me hacía reír porque me parecía insólito. En mi familia tenemos mucho humor.
–Siempre has parecido una persona fuerte, ¿cuál es tu debilidad?
–Mi familia.
–Me refiero a una debilidad tuya personal.
–¿Mía? –Piensa–. ¿Qué será? –Piensa–. No voy a ser tan inmodesta como para decir que no tengo debilidades. –Piensa–. Tampoco soy muy fuerte. Es la imagen que doy, quizá.
–Concejal, parlamentaria, ministra, dirigente de AD, si volvieras a tu juventud, ¿volverías a dedicarte a la política?
–No lo sé. Yo quería ser cantante y un día me invitaron a cantar en Radio Continente, pero al llegar me encontré con Amador Bendayán, que era hermano de una tía política mía, y Amador me preguntó: “Mi amor, ¿qué haces aquí?”. Yo le dije una mentira y me fui ‘espepitada’ de ahí. Tenía 14 años, estaba escapada de la escuela y si mis padres se enteraban… Los políticos tenemos necesidad de reconocimiento, igual que los artistas. Un poco fue eso en mi caso, no sé si en el de los demás. Por eso me cuidé muchísimo de la corrupción. Cualquiera podría decir que yo fui corrupta, pero no, he sido una persona correcta, la gente lo sabe y me siento muy orgullosa de eso. Yo no me dediqué a la política para hacerme rica sino para que me reconocieran.
–¿Era muy fácil ser corrupto siendo político?
–Sí, porque no faltaba quien te ofreciera cosas, aunque los que ofrecían sabían a quién ofrecerle, y como yo no tenía un gran poder, no podía favorecer a nadie y no me molestaban. Además, aunque hubiera sido así, nunca en la vida.
–El día que el doctor Ramón Velásquez se despidió de la presidencia de la República dijo que, en Venezuela, “para estar con la conciencia tranquila hay que hacer lo que se debe y dejar de decir lo que se quiere”. ¿Estás de acuerdo?
–Es una buena frase, sí. Como político uno tiene que cuidarse de lo que dice. No se puede ser falso ni mentiroso con la gente.
–Ese mismo día, Velásquez también dijo que este “es un país implacable”.
–¿Implacable? Todo lo contrario. ¿Le cobramos algo a Chávez, el culpable de muchas de nuestras desgracias, aunque no el único culpable? Aquí olvidamos con una facilidad enorme, tal vez porque como los escándalos se suceden con tanta rapidez, no hay tiempo para ser implacable con uno cuando ya viene el otro. No sé. Velásquez era un historiador y yo no lo soy. A lo mejor él no solo veía el siglo XX sino también los anteriores.
–¿Cuáles fueron los errores de tu generación que permitieron el ascenso de Chávez al poder?
–El conformismo. Nos bastaba con ganar elecciones y tener mayoría parlamentaria para evitarnos el duro trabajo de hacernos una autocrítica y entender por qué crecía y tenía tanto éxito la antipolítica, cómo y por qué se iba desmoronando la ilusión democrática.
–¿Te persiguen esos fantasmas?
–Nunca dejo de recordarlo: Chávez ganó las elecciones un domingo, el 6 de diciembre de 1998, y al día siguiente, en la reunión de todos los lunes de la dirección nacional de Acción Democrática –Paulina Gamus era la segunda vicepresidente del partido–, Lewis Pérez, el secretario general, lo que planteó como discusión fue qué íbamos a hacer para la campaña de la Asamblea Constituyente [de 1999]. Ni una sola palabra para referirse al resultado de las elecciones ni a lo que nos había pasado. Ni una sola autocrítica. Pero la desgracia venía de antes. Chávez fue quizá la consecuencia de otro caso: cuando ganó Caldera, con el ‘chiripero’, en diciembre del 93. Como Acción Democrática y Copei hacían mayoría parlamentaria, no consideramos que teníamos que sentarnos a ver de dónde había salido la votación de la Causa R, que de tener tres diputados pasó a 40 y pico.
–Tal vez mi generación es demasiado cruel con la tuya. La cree culpable del origen. Pero ustedes también podrían decirnos a nosotros que no hemos sabido detener el avance de lo que comenzó antes.
–No, no. Los jóvenes no tienen ninguna responsabilidad.
–¿Cómo que no? Éramos adolescentes en 1998 y hoy somos unos hombres. Han pasado más de 20 años y…
–Está bien, está bien –ataja Paulina–, pero no puedes analizarlo así. ¿Cuáles han sido las condiciones? Los jóvenes han marchado, a los jóvenes los han perseguido, los han torturado, los han botado del país, los han matado, pero nosotros… Como te dije: primero, los partidos perdieron la conexión con la gente, se burocratizaron, y por otro lado estaba la antipolítica, auspiciada por intelectuales de renombre y por dueños de grandes medios de comunicación.
–¿Pero cómo es posible que Acción Democrática apostara por Luis Alfaro Ucero como candidato sabiendo que no iba a llegar a ninguna parte?
–Eso fue una tragedia… Mira, yo estoy convencida de que cuando a alguien le dicen que es una maravilla y que debe ser presidente, la persona se lo cree. Yo misma me lo creí cuando me propusieron ser precandidata de Acción Democrática para las presidenciales del 93. Me lo creí y me lancé, y estando en campaña me di cuenta de que aquello era un absurdo y comencé a burlarme de mí misma. Alfaro Ucero era el hombre más poderoso de Venezuela durante la segunda presidencia de Caldera. Los ministros iban a casa de Alfaro para consultarle las decisiones del Gobierno, para que Acción Democrática les aprobara las decisiones en el Congreso. Entonces pasó eso: a Alfaro le dijeron que era una maravilla y que tenía que ser presidente y él se lo creyó.
–¿Y nadie en el partido le dijo que estaba equivocado?
–Dos personas: Arístides Hospedales y yo, que éramos muy cercanos a él.
–¿Y qué les dijo?
–Que no, que él creía que era su oportunidad. Después, en plena campaña, cuando se decidió que Acción Democrática apoyara a Salas Römer como candidato unitario contra Chávez y Alfaro se negó, tanto Arístides como yo y casi todo el mundo votamos por su expulsión del partido. Luego, en enero, yo lo llamé para darle el feliz año y su hija no me dejó hablar con él. Lo lamenté, porque yo le tenía cariño a Alfaro.
–Perdóname que te haga esta pregunta: ¿te agobia pensar que podrías morirte sin haber visto la salida del chavismo del poder?
–No me agobia porque sé que me va a ocurrir. Yo espero que lo vean mi hija y mis sobrinos, que todavía viven aquí. Mis nietos, como te digo, están fuera. ¿Volverán? A lo mejor el mayor, que adora Venezuela. Esto está muy difícil, aunque yo voy a votar –se refiere a las elecciones regionales pautadas para noviembre de 2021–. Aun si no están dadas todas las condiciones, si hay un acuerdo masivo de la oposición, yo voy. Eso sí: la gente tiene que convencerse de que ir a votar por alcaldes y gobernadores no significa sacar a Maduro. Quien piense que eso es así está equivocado. Ni las negociaciones son para eso.
–¿Para qué son?
–Para tratar de flexibilizar algunas cosas de tipo político y económico, pero Maduro no va a negociar su salida, olvídate. Al menos yo no lo creo, quisiera estar equivocada.
–¿Y entonces?
–Bueno, ellos piensan en una especie de gobierno a la China, un capitalismo comunista. Y el país está anestesiado. Primero, hay seis millones de venezolanos que se fueron: quítale esa cantidad de gente a la población de Venezuela. Segundo, hay un porcentaje de los que no se han ido que viven en la burbuja de los dólares y están tranquilos con esa vida falsa. Y tercero, están los que tampoco se han ido y están pasando hambre, y quien está pasando hambre, qué va a hacer, si precisamente está pasando hambre. Ese es uno de los métodos de este tipo de regímenes: poner a la gente a buscar comida para que no pueda hacer más nada. Fue lo que hicieron Stalin y Mao con las hambrunas. Aquí hay manifestaciones, pero aisladas, y además son reprimidas de una manera brutal. Piensa en el Zulia. Todos los gobiernos de Venezuela adulaban al Zulia. Ser gobernador del Zulia era casi ser presidente de Venezuela. ¿Y qué le han hecho al Zulia? Lo han aplastado quitándole todo, todo.
–Mucha gente de oposición hoy en Venezuela, sobre todo jóvenes, creen que es imposible ser de izquierda nunca más, porque entienden izquierda como chavismo de un modo acrítico.
–Para mí los términos derecha e izquierda están totalmente demodé. Y además este régimen no tiene ninguna ideología. Estos son unos tipos que decidieron atornillarse en el poder y enriquecerse, eso es todo. Y como no tienen para dónde irse. ¿Para dónde se van a ir? A ellos les encantaría ir para los Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia, qué sé yo. ¡Pero si no hablan ningún idioma, de milagro el español! No, no. No tiene sentido hablar de izquierda y de derecha, aunque les guste en España y en Europa en general. El mundo se mueve hacia algo verdaderamente terrorífico.
–¿Qué podrían oponer los demócratas, digamos, ante una situación como esa?
–Es que la democracia en el mundo está como apagada, está un poco como estamos los venezolanos: anestesiada, sin instrumentos. Hay un vuelco hacia el radicalismo.
–Tú has sido una mujer defensora de las mujeres, ¿cómo vives el feminismo actual?
–Si se trata del feminismo de “miembros y miembras”, me parece detestable. El feminismo que me interesa es el que promociona a las mujeres, el que hace algo para que las mujeres mejoren, no el que se basa en odiar a los hombres y en saltar para hacer con el feminismo lo que hace el machismo.
–¿Estás de acuerdo con la legalización del aborto?
–Sí.
–¿Y con el matrimonio igualitario?
–También.
–¿Siempre has pensado así o es algo que te ha dado el tiempo?
–He cambiado… No te has comido ni un dulcito.
–¿Cuál es el momento más importante de tu carrera política?
–Me sentí muy realizada cuando dije el discurso oficial del 5 de Julio en el Congreso, en 1992. Todo lo que yo pensaba que había que decir sobre lo que venía sucediendo en el país lo dije ahí. Para mí, la verdadera ruptura de Venezuela no comenzó con el golpe de Chávez sino con el Caracazo. Fui presidenta de la comisión parlamentaria que investigó lo que pasó ese día tan doloroso y tan vergonzoso.
–¿Por qué el Caracazo fue la verdadera ruptura?
–Porque fue a partir del Caracazo que comenzó la guerra contra la democracia y que Carlos Andrés Pérez comenzó a dar traspiés.
–¿Crees que el Caracazo fue organizado?
–Al principio lo pensé, pero en la investigación que hicimos en el Congreso no encontramos nada que demuestre que fue organizado. Creo que el Caracazo fue espontáneo en sus comienzos y aprovechado después. Chávez no se hubiera atrevido a dar el golpe sin el ambiente que se formó después del Caracazo. Ese fue el plomo en el ala de Carlos Andrés y de Venezuela. Desde entonces nada fue igual.
–¿Y de aquellos polvos vienen estos lodos, como dice el refrán?
–Ya sabemos.
–¿Salvaría a hoy a algún político de oposición?
–He optado por no hablar mal de ninguno. Aquí es necesaria la unidad opositora, aunque sea pegada con chicle. Siempre admiré a Capriles, y de verdad que le tengo admiración a Juan Guaidó: se habrá desinflado, habrá perdido su popularidad, pero ha sido un muchacho perseverante y valiente. Lamentablemente, la política es así.
–¿Hay alguna figura del Gobierno que respetes?
–Me estás pidiendo demasiado.
–Para terminar, me robo una pregunta que Leonardo Padrón inventó para la radio: ¿una frase que se te parezca a lo que piensas de Venezuela?
–Un águila majestuosa que volaba muy alto… y le cortaron las alas.
“Tú le sirves a un francés una buena yuca venezolana y se desmaya”
Helena Ibarra nació en Caracas, pero vivió buena parte de su niñez y de su adolescencia en Francia, donde fue alumna de Gérard Vié, un chef con estrellas Michelin, la máxima distinción posible en la cocina mundial. Tras regresar a Venezuela por decisión propia, Helena se labró un nombre que hoy en día es referencial para la gastronomía criolla: fue cocinera privada de grandes figuras de la sociedad y regentó restaurantes que elevó al tope de los topes, como Palms, en el Hotel Altamira Suites. Tiene una hija, Samantha Dagnino, de su matrimonio con Pablo Dagnino, vocalista del grupo de rock Sentimiento Muerto, del cual Helena fue mánager, pero esa es otra historia… A modo de bocadillo, esta entrevista indaga en el origen de una chef que dice que su próxima meta es conseguir una estrella Michelin para Venezuela. Una chef que, la verdad, merecería un libro entero en el cual dejar registro de una historia y de una personalidad que, a fuerza de novelescas, hacen que Helena Ibarra sea una mujer que no pasa nunca desapercibida.
DIEGO ARROYO GIL / @diegoarroyogil. Fotos cortesía www.helenaibarra.com
–Cuando yo nací, mi madre no me dio pecho porque en aquella época eso era mal visto, pero como era una extraordinaria cocinera, comenzó dándome teteros de leche y de ahí pasó a la bouillabaise licuada, una sopa de pescado. Mi mamá consideraba que había que dar el golpe desde que uno nace: quería que hiciera estómago y que tuviera sabores. Dicen que la gente iba a verme en la cuna mientras comía porque yo gemía.
–¿Cómo que gemía?
Helena Ibarra suelta una carcajada que se oye a cuatro cuadras, como todas las suyas, y de inmediato ensaya una escena de actriz cómica imbatible:
–¡Sí! Hacía “¡UMMM, UMMM!” –gime.
–¿Tan chiquita?
–No te digo, pues… ¡Recién nacida!
–Usted nació el 28 de octu…
–¡Ya va! –interrumpe–, que yo ya estoy como Elizabeth Taylor: prefiero que no se sepa mi año de nacimiento. Hasta lo mandé a borrar de mi página web: helenaibarra.com. Antes siempre decía la fecha completa porque me sentía orgullosísima de ser joven. Ahora tendré que ganar bastante plata para ponerme el botox parejo.
–Pero si está perfecta.
–Y eso que jamás me he hecho nada, porque lo que tengo es para mantener este palacio y para llenar la nevera. –Con “este palacio” se refiere al apartamento donde vive, un amplio y luminoso penthouse de un edificio al noreste de Caracas que se alza en las faldas del Ávila como un árbol de cemento desde cuya cima se ve la ciudad casi completa. El apartamento era de su padre, el escritor y diplomático Vicente Ibarra, ya fallecido, miembro de una familia de prosapia colonial en Venezuela.

–Ha mencionado a su madre como buena cocinera, pero he leído que su primera influencia en la cocina fue su abuela paterna.
–Sí. María Luisa Casanova de Ibarra.
–Un prejuicio me hacía creer que las señoras de la alta sociedad no cocinan.
–Mi abuela sabía cocinar, pero tenía una cocinera. Todas las mañanas, cuando se despertaba, con aquel casco de pelo plateado que tenía, levantaba el teléfono y decía: “Rosa, venga para acá”, y llegaba Rosa, la cocinera, y se sentaba con ella para que hablaran sobre lo que se iba a comer ese día en la casa. Mi abuela y mi mamá me enseñaron a comer. Me enseñaron a tener un paladar que habría que asegurar como el culo de Jennifer López, perdón por la palabra. Tú puedes decir: “No me gusta cómo cocina Helena Ibarra, no me gusta cómo presenta los platos”, lo que tú quieras, pero es imposible negar lo que yo detecto con esta lengua. –De repente, agrega–: Mi abuela era maravillosa, pero también malísima, ¡terrible! Si mi abuelo quería que le sirvieran más arroz del que le habían servido, ella no lo permitía.
–¿Y eso por qué?
–Porque mi abuelo le había montado los cuernos con una bailarina rusa. Entonces mi abuelo, en la mesa, decía: “Más arroz”, y salía mi abuela: “El-señor-no-quiere-más-arroz”. Por eso cuando a mí me nombran a una bailarina yo me estreso. Pienso: “¡Ahí viene el peligro!”. ¡Les tengo pavor! Yo soy difícil no por cualquier cosa, sino porque vengo de una familia muy exigente y muy severa. Soy la última de una familia en la que ha habido rectores de universidad, arzobispos de Caracas, edecanes y primos de Bolívar. Llevo una carga histórica muy brava, y como me decía un amigo en estos días: “Tú no te permites la posibilidad de no destacar”. Lo cual, en ciertos momentos, me ha llevado a un desbordamiento. De pequeña, mi papá me corregía las comas y yo, para rebelarme, hacía escritura automática y no ponía las comas. Hace poco estaba conversando con Samantha –su hija, actriz y cantante residenciada en Nueva York– sobre la inseguridad que le da a uno el hecho de no ejercer el afecto. A mí mi padre no me acariciaba ni por error, y mi madre era una comandanta ante la que uno sentía que tenía que erguirse. Eso hace que uno se desconecte de la conciencia del cuerpo, de la gestualidad, de esa energía que fluye con el baile. A mí me ponían la mano en la cintura para bailar y la tensión nerviosa era impresionante. –Helena disminuye ligeramente el tono de voz para hacer una salvedad graciosa–: En el ámbito íntimo es muy distinto todo, obvio. –Prosigue–: Por eso ahora tengo un profesor de Tai Chi, para mejorar la canalización de la energía, y me ha ayudado mucho. El vigilante del edificio me ve y me dice: “¡Pero usted está muy feliz!”, y es verdad. Muevo los brazos con soltura, cada vez siento menos los pesos muertos.
–El Tai Chi le permite trabajar asuntos que arrastra desde hace mucho.
–Sí, y además es favorable para el temblor esencial, que es una cosa mía de nacimiento.
En efecto, Helena tiembla. La medicina explica el “temblor esencial”, que así se llama técnicamente, como un trastorno de movimiento que afecta las manos y a veces otras partes del cuerpo. A simple vista parece Párkinson, pero no lo es: el temblor esencial no compromete el funcionamiento normal del organismo. Dificulta, por ejemplo, para escribir con una letra limpia, recta, sin saltos. Cosas por el estilo. Helena se levanta de la silla y va hacia las habitaciones de su casa mientras dice que está yendo a buscar un cuaderno de cuando era estudiante. Cuando vuelve, abre el cuaderno y aparece una escritura pulcra, geométrica, sin el menor rastro que indique que quien la ejecutó pudiera tener, ni de lejos, una mano vacilante, mucho menos las dos.
–Pero si parece escritura cuneiforme. Es muy bella.
–Así tomaba yo mis notas de clase. Afincaba tanto sobre la hoja al escribir que dejaba las marcas en las cuatro páginas siguientes.
–Para controlar el temblor.
–Para que la letra me quedara derechita. Imagínate lo que es para mí hacer un plato con esta tembladera. Pero por otro lado eso me permite ser perfecta sistematizando procesos en la cocina, porque puedo pensar rápidamente en varias cosas al mismo tiempo.

–Volviendo a sus influencias, ¿cómo conoció usted a Gérard Vié, su maestro?
–Lo conocí el día que mi padre me llevó a comer por primera vez en Le Potager du Roy, el restaurante que tuvo Gérard antes de Les Trois Marches. Yo tenía diez y pico de años, era una muchachita. Mi padre ya se había divorciado de mi madre y fui con él y con mi madrastra, Diane Gaye, una mujer altísima, delgada y pelo rubio que había sido modelo de Jacques Griffe, el diseñador. En cierto momento de la cena, yo, que puedo ser tímida para muchas cosas pero no para la comida, pedí que llamaran al chef. Llegó Gérard y le dije lo estupenda que le había quedado la terrine, que su terrine era una obra de arquitectura, que qué maravilla cómo estallaba el tomate en la boca y no sé cuántas cosas más. Él miraba para abajo y solo daba las gracias. Estaba como asombrado, porque en Francia a los restaurantes la gente lleva a los perros, pero no a los niños. Esa noche, cuando regresé a casa de mi madre, que también vivía en París, le conté lo bien que habíamos comido, y como ella competía con mi padre, se antojó de que al día siguiente fuéramos a comer al restaurante de Gérard. Fuimos, Gérard se enteró de que yo había vuelto y, a la hora del postre, salió a servirnos unas peras al vino. Las probé y le comenté: “¿No encuentra usted que se pasó un poquito de mantequilla?”. ¡Ah –grita Helena–, ese hombre se puso…! “¡Yo sabía, yo sabía que me había equivocado con la mantequilla!”.
–Y ahí fue el flechazo.
–¡No, no, espérate! Un par de años después, siendo mi padre embajador de Venezuela en Bélgica, debía ir a París para encontrarse con el presidente Caldera, que estaba de gira. Y papá me pregunta: “Helena, ¿adónde llevamos a comer a Caldera?”. Y yo le digo: “¿Dónde más? A Les Trois Marches, el nuevo restaurante de Gérard Vié”. Oh sorpresa, aquella noche Gérard no estaba y la comida fue un desastre. El pescado estaba malo, el conejo estaba seco… ¡Yo me puse como una fiera turca!, y contra la voluntad de mi padre, que me pedía que me quedara tranquila, le escribí a Gérard una carta horrorosa y se la mandé al restaurante. A la semana, me respondió: “Señorita Helena Ibarra, la invito a que almuerce conmigo tal día”. Desde luego, fui, y Gérard me dijo: “Mire, yo guardo una carta que Yves Saint Laurent me escribió una vez criticando mi comida. ¡Quiero que sepa que la de usted es peor! Usted no se va a salvar de ser cocinera. La invito a formarse en mi restaurante”.
–Y usted aceptó al invitación.
–No, yo me eché a reír y dejé eso así. Pero un tiempo después, mientras estudiaba Ecología en la Universidad de Tours, una ciudad muy bella de Francia, llena de palacios, tuve un accidente de tránsito muy fuerte, y en vez de irme para el psiquiatra para recuperarme de aquel susto, me fui a trabajar con Gérard. Yo nunca había estudiado nada de cocina, pero cocinaba muy bien, por lo cual mi papá me hacía que le preparara las grandes cenas de la embajada de Venezuela en Bélgica, adonde yo me iba en tren desde Tours cuando era necesario. Parecía la esclava Isaura.
–¿Cuánto tiempo trabajó con Vié?
–Como seis meses. Y cuando terminé la pasantía, me regresé a Venezuela, de donde me había ido a los cuatro años, aunque pasaba temporadas más o menos largas en Caracas.
–¿Por qué no se quedó en Francia?
–Yo llegué a pensar en montar un restaurante en París con el apoyo de Gérard y de mi familia, pero me di cuenta de que lo que realmente quería era volver a las calidades venezolanas, a los sabores de mi país, a lo que llevo en la sangre: la parchita, la batata rosada, la yuca. Llegué a Caracas y me dediqué a hacer catering para reuniones de no más de 12 personas. No tenía la habilidad para negociar inversiones yo solita, y además era mujer. Aquí todavía no había la tradición de ver a la mujer como una cocinera de verdad, nos veían como “cachifas”. Pero a mí los retos no me paralizan. Trabajé casi fijo para Oscar García Mendoza, el banquero, y sobre todo para Alfredo Boulton. E hice cenas para Alejandro Otero, para Arturo Uslar Pietri, para Carolina Herrera, para Marisol Escobar, para Gustavo Cisneros, para Guy Meliet, para Lorenzo Mendoza. A Carlos Cruz-Diez le inventé un plato que llamé “Las persianas del mar”, inspirado en el cinetismo. Era una vieira del Japón con una joulé de pescado y juliana de vegetales. El maestro Cruz-Diez me dijo una belleza que nunca olvido: “Es la primera vez que yo como pintura”.
–Usted ha asegurado que tiene la estructura de la gastronomía francesa y la dignidad de las calidades criollas, ¿qué significa eso?
–La gastronomía francesa inventó el orden, la metodología en la cocina. Los franceses pusieron en claro las ideas primarias y secundarias, las bases de las preparaciones. Yo parto de allí gracias a Gérard y a todos los demás chefs franceses a cuyos restaurantes fui con mi padre, a muchos de los cuales conocí, con quienes hablé y de los que me hice y soy amiga. ¡Por cierto! –exclama Helena–, todos los periodistas dicen que yo estudié con Joël Robuchon, a quien admiro, pero eso no es verdad, por favor, lo he desmentido un millón de veces. –Hecha la aclaratoria, continúa–: El gran regalo que me ofreció la vida para mi formación fue que mi padre me llevara adonde esos grandes chefs para que yo viera, probara y reprodujera. Nadie inventa nada, ni en arte ni en cocina. Uno simplemente propone nuevas asociaciones o recompone. Eso es lo que yo hago, a partir de la tradición francesa, con las calidades venezolanas.
–¿Cuál diría usted que es el aporte del sabor criollo a la cocina mundial?
–Un nivel de calidades y de perfumes que ninguno de nosotros está dispuesto todavía a reconocer. El venezolano no se da cuenta de la maravilla de la yuca que aquí se pone como acompañante del pollo en brasa, por ejemplo. Tú le sirves a un francés una buena yuca venezolana y se desmaya. Esa yuca es de un nivel de sutileza que nadie se imagina. Es una yuca que se entrega, que no opone fibra ni dureza. ¿Y las batatas? ¡En Venezuela las batatas son para morirse! ¿Y las papas? En Mérida hay 80 tipos de papa, ¡80! Yo reto a cualquier chef de este país a que lleve a sus alumnos a ordenar esas papas según su tipo. Chef es una persona que es capaz de definir los usos de mercado de los productos. Es el que dice: “Con esta papa se puede hacer esto, y con esta se puede hacer esto otro”, y así.

–¿En qué momento usted se convirtió en una chef de ley, digamos así?
–Cuando dirigí mis restaurantes, sobre todo Palms, porque el Altamira Suites era un hotel cinco estrellas y Palms tenía que funcionar perfectamente.
–Se ha dicho que su cocina es muy aromática. ¿Para usted es más importante el sentido del olfato que el del gusto?
–Lo bonito de la gastronomía es que es un concierto. Hasta el oído es importante: captar cómo estalla el sofrito mientras se hace. El olfato es esencial porque los olores tocan directamente el rinencéfalo, que es el centro del placer. Si tú le entras por la nariz a alguien, le entras por donde es. El perfume es el arma mortal de la seducción, y la cocina es seducción. Para saber más sobre eso hay que leer el libro Les Aphrodisiaques, de Tran Ky y François Drouard, que le explican a uno el origen de las especias y cómo influyen en el organismo. Yo siempre he dicho que las cocineras somos peores que las madamas de los burdeles. Las madamas venden cuerpos, pero las cocineras penetran en la boca de la gente y, a menos que escupas, tienes que tragar.
–¿La cocina es femenina?
–Siempre.
–¿Aunque la practique un varón?
–No es que “aunque” la practique un varón. Es que todo viene de la madre naturaleza, que es la que da los frutos que uno transforma. Durante mucho tiempo muchas mujeres, por ser feministas a juro, prefirieron ser abogadas que ser cocineras. ¡Pero por qué! No se trata de competir. La naturaleza de la cocina es femenina, así como la naturaleza de otras profesiones es masculina. Da igual quien las ejerza.
–No es usted feminista.
–Hay gente a la que le gusta decir que yo soy feminista. Para nada. Al menos no como muchas entienden ser feminista hoy en día. Yo me arrodillo ante un hombre sin ningún problema. ¡No me toques esa tecla porque empiezo a hervir! Vivo horrorizada ante esta andanada de radicalismo. Me parece terrible que hayamos llegado a este grado de individualismo y de confusión en que se usan las redes sociales para ventilar la vida íntima en nombre de la causa que sea. Señalar una experiencia personal no puede ser producto de una gimnasia automática. Eso es una vulgaridad. Vivimos una época hija del reguetón. Yo ni loca expondría mi vida íntima por nada, porque mi vida es mía.
–Helena con hache, como Helena de Troya…
–Sí, Helena, que al revés es “aneléh” –extiende la mano como para saludar y dice, pícara e histriónica–: Anhelé tanto conocerlo.
–Digo, Helena como la de Troya… Más de una guerra habrá desatado usted.
–He vivido, pero no me gusta la guerra porque no me gusta la violencia. El amor tiene un lenguaje, y yo soy una mujer de menú de degustación: después del chocolate siempre viene el café, y después la infusión, y después el desayuno. Los cocineros y los chefs nos encargamos de que puedas comerte un conejo sin que veas cómo se le corta la cabeza. Hacemos sutil esa cadena atroz que todos atravesamos para alimentarnos, para que el pescadito no salte en el plato y en cambio veas su bella blancura. Psicológicamente eso es muy importante: para la cocina y para todo.
–¿Para cuándo un nuevo restaurante de Helena Ibarra?
–Pronto. Pero ahora no puedo hablar de eso. Y mi reto, clarísimo, es conseguir una estrella Michelin para Venezuela. Tengo tiempo para lograrlo. Tampoco estoy tan vieja, ¿no? –Sale expulsada del asiento como un cohete–: ¡AYYY! ¡Pero si no te he servido la merienda! Te hice helado de caramelo, torta de pan y una mousse de auyama.
–¡Pero eso es mucho!
–Qué mucho nada, chico. ¿Estás a dieta? ¡Porque igualito te lo vas a comer! –Y se ríe.
“Una persona que se dedica al amor y la belleza tiene que sentir el amor y la belleza con todo su peligro”
Fundadora y directora de la Camerata de Caracas –una institución dedicada, desde 1978, al estudio y la interpretación de música antigua–, Isabel Palacios también es conocida como una cantante lírica de historia y presencia. Tiene dos hijos, ambos músicos: Gonzalo Grau y Diego Cabrujas, el primero de su matrimonio con Alberto Grau, director de la Schola Cantorum de Caracas, y el segundo de su matrimonio con José Ignacio Cabrujas, escritor y dramaturgo.
DIEGO ARROYO GIL @diegoarroyogil / Fotos cortesía Lisbeth Salas
De dónde salió esta mujer. Esta mujer que no es solo una mujer sino un reino entero y un ejército.
–¿Podemos decir su edad?
–¿Mi edad? Sí, claro… Bueno, creo… 70.
Isabel Palacios nació el 28 de octubre de 1950 en Caracas, de donde nunca se ha ido. En Los Rosales, de donde nunca se ha ido. En aquel tiempo, ni ciudad ni urbanización eran lo que son ahora, pero ella permanece aquí a modo de reliquia, como un árbol. La avenida donde está la casa en la que ocurre este encuentro –sede de la Camerata de Caracas, casi al lado de donde vive Isabel– se llama Zuloaga, que era el apellido de su madre, la pintora y grabadora Luisa Zuloaga De Las Casas, mejor conocida como Luisa Palacios, por su nombre de casada, Premio Nacional de Artes 1960. En la década de los años 30, el abuelo de Isabel heredó estas tierras y la familia se vino a vivir aquí. Media cuadra más adelante instaló su residencia la tía María Luisa Zuloaga de Tovar, ceramista, Premio Nacional de Artes 1946, y en una calle transversal vivía otra tía, Carmen Helena De Las Casas, decoradora, la responsable del diseño interior del Teatro Principal de Caracas y de quien se dijo durante años que era la mujer más bella de la ciudad. Cuando Isabel nació, ya había nacido su hermana, María Fernanda Palacios, escritora y profesora de literatura.
–Tengo unas raíces muy fuertes en este país y me encantan –dice Isabel–. Hay gente que se queja: “¡Aaaay, soy venezolana!”, como si hubiese sido mejor ser china. Yo nunca he sentido eso. La guinda de la torta fue que me casé con José Ignacio Cabrujas y un día José Ignacio me dijo –Isabel imita la voz de Cabrujas, una voz gutural, de caverna–: “Un francés es solo un francés, usted puede ser francesa si quiere”. Sí hubo una época en que quise irme a París. Estaba allá pasando una temporada con María Fernanda, Mafer, mi hermana, en 1968, en plena efervescencia del Mayo Francés, un día me metí en un museo de instrumentos antiguos y había una pareja que quería entender cómo funcionaba un instrumento. Yo le pregunté al guardia: “¿Puedo tocarlo para que oigan?”. El guardia me dio permiso y toqué un pedacito de un Scarlatti en un clavecín. Lo que ni el guardia ni la pareja sabían es que era la primera vez que yo tocaba un clavecín. Me sentí tan emocionada y tan independiente que pensé en quedarme en París. ¿Estudiar música antigua en Venezuela? Eso no existía. Pero cuando se lo planteé a papá, papá me dijo: “¿Y qué vas a hacer tú allá?”. Y yo pensé: “Bueno, es verdad”. Papá nunca le hizo mucho caso a mi profesión, pero no por mal.

Isabel Palacios
–¿Por qué?
–Creo que pensaba que era un hobby. Le parecía divertido, pero era un hobby. La primera vez que yo puse las manos en el piano de mi casa lo hice a escondidas. Porque ese piano era para que mi hermana aprendiera a tocar o para que lo tocara Bola de Nieve cuando estaba de visita –Bola de Nieve, el gran pianista y cantante cubano, amigo de sus padres–. Como a mí me encantaban los animales y siempre andaba con las manos sucias, me decían: “¡Cuidado con el piano!”. Una mañana, mamá y papá salieron. Yo era un piojo de seis años y me senté a tocar. Cuando mamá volvió, preguntó: “¿Cómo se portó Isabel?”, porque yo era muy tremenda, y la señora que me cuidaba le dijo: “Pues no se ha parado del piano desde que usted se fue”. Mamá y papá se acercaron adonde yo estaba y papá preguntó: “¿Qué estás tocando, catira?”. Y yo le dije: “Las horas del día, papá. Esta es la mañana, esta es la tarde, esta es la noche”, según las notas. Papá se echó a reír y me dijo: “Muy bien, ahora toca las tres y cuarenta y cinco de la tarde”. Y yo hice una improvisación. Pero, como te digo, parecía una diversión mía más, como subirme a los árboles o disfrazarme o tener un amigo invisible. Escobito se llamaba. Y como yo era tan coqueta, seguramente papá pensó que me iba a conseguir muy rápido un marido y que iba a ser una mujer de sociedad. Entonces no se tomaba muy en serio el asunto. Además, yo tampoco estaba clara. Me gustaba mucho el ballet, pero crecí demasiado, y cuando comencé a estudiar música, ni yo misma creía en mi talento.
–¿Ese es el primer recuerdo que usted tiene de su vida, el del piano?
–No, no. Me acuerdo clarito de estar en mi cuna y que llegaran papá y mamá con un perrito en los brazos. Me acuerdo de las sillas de la cocina, cómo olían. Me acuerdo del shock cuando vi El Cid, en el Teatro del Este, con Charlton Heston y Sofía Loren. Me llevaron unos juguetes para que no me aburriera. Cuando la película arrancó, me quedé pegada a la pantalla y se fregó la tierra. Llegué a la casa y no me quería dormir. Agarré unas dormilonas de mamá y me disfracé, lancé unos manteles sobre una mesa y me metí a dormir ahí abajo. Papá me preguntó: “¿Qué estás haciendo?”. Y yo le dije: “Esperando al Cid”. La imaginación es muy importante. No es como ahora, que uno ve La Cenicienta y ese mismo día puede ir a comprarse cualquier cosa sobre La Cenicienta: la franelita, la carterita, la muñequita. El merchandising. Eso no es imaginación, eso es la papa pelada. Yo no quiero que me den todo sobre La Cenicienta, yo quiero ver cómo me la imagino yo. Cuando yo hago música, la veo.

Isabel Palacios. CRÉDITO: Lisbeth Salas
–¿Usted mira mucho hacia atrás en su vida?
–Cuando se me ocurre alguna idea medio loca y esa idea comienza a dar vueltas dentro de mí, me pregunto: “¿De dónde la sacaste?”. Porque el café con leche ya se inventó. Entonces miro en mi vida para ver cuál es el origen. Pedro Liendo –cantante lírico venezolano– tiene una frase muy cómica: dice que a mí me dieron teteros de cultura. Era normal en mi casa. El juego de Stop entre nosotros no era Nombre, Apellido, Color, Ciudad. Era Escritores, Pintores, Escultores, Músicos. Yo hacía planas con mi hermana, que era y sigue siendo un genio que me abre puertas: “Escritores: por la A, Alberti, por la F, Faulkner, por la R, Rilke”. En mi familia uno no podía quedarse atrás. Había que avisparse. Es una familia de gente muy brillante y muy difícil. Pero yo nunca he hecho las cosas porque yo “sea” algo, sino porque tengo una energía creativa muy fuerte desde que nací.
–En todo caso, usted empezó a estudiar música en cierto momento, ¿cómo fue?
–Fue gracias a un cumpleaños de Mariana Otero, la hija de Miguel Otero Silva, que era uno de los mejores amigos de mis padres. Miguel vivía en San Bernardino y en su casa había un piano de cola. Yo estaba aburridísima porque mi mundo propio era mucho más divertido que la fiesta y me fui al piano mientras mis padres estaban con sus amigos en el jardín. En eso entró una mujer rubia muy bella, como Ingrid Bergman en Casablanca. Me oyó, se sentó conmigo, hablamos, me agarró de la mano y me llevó donde mamá. Yo estaba aterrada porque pensaba que me iban a regañar. La profe le dijo a mamá: “Soy Gerty Haas, la profesora de música de Mariana Otero. Acabo de oír a su hija tocando el piano y esta niña tiene un talento enorme. Me gustaría darle clases”. Yo oí aquello, alcé la vista para ver a la profe y fue como si le crecieran alas. Inmediatamente, comencé a estudiar con ella. Su grupo de alumnos, que eran todos grandes, me llamaban “La mascota”, porque yo no llegaba a los siete años. Ese piano que está ahí –Isabel señala un piano de cola en el salón–, es el piano en el que la profe me enseñó. Lo compré cuando ella murió. Ahí aprendí yo, aprendió Eva María Zuk, aprendió Arnaldo García Guinand. Ahora hay que arreglarlo. Está viejito el pobre. Pero arreglarlo es caro. Son 6000 dólares y yo no los tengo. Voy a hacer un crowdfunding. Si lo arreglamos, tenemos el piano de la profesora Haas para otros 50 años. –Isabel piensa un momento, fugazmente, porque habla hilando con gracia–. ¡Ay, cuando yo dejé el piano por el canto la profe se puso tristísima! No lo podía creer.

Isabel Palacios. Foto: Memo Vogeler
–¿A qué se debió ese cambio?
–¡Al Ministerio de Educación! Ja, ja. Cuando estaba en octavo año de piano, en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares, ya adolescente, el Ministerio de Educación inventó que había que estudiar un instrumento complementario para poder graduarse. Faltaban dos años para eso. A mí me gustaban todos los instrumentos, pero escogí el fagot, porque ya me había dado el tilín-tilín por la música del Renacimiento y del Barroco. Me vi tocando los continuos de las sonatas de Bach en un fagot y empecé un peregrinaje para encontrar uno. En ese agite, una amiga mía de la escuela, Natacha Gutiérrez, soprano, me dice: “Mira, chica, deja ese fastidio del fagot. Yo te inscribí en canto”. Yo le dije: “¡¿En canto?!”. Yo cantaba con el cuatro, cantaba Rigoletto con mi papa, tenía buena voz, pero yo no era cantante. En fin, me decidí y fui a hacer la audición con la profesora Carmen Teresa de Hurtado, que era como la Virgen de Lourdes. Sus alumnos la adoraban e iban a verla en procesión. Yo no tenía ni idea de qué iba a cantar, pero cuando llegué al salón, vi a un lado la partitura de “Las flores que me diste”, una canción que cantaba Morella Muñoz, a quien yo imitaba muy bien. Cuando la profesora me oyó, me dijo: “Ay, mi amor, pero tú tienes la voz colocada, ¿con quién has estudiado?”. “¡Con Morella Muñoz!”, le contesté yo. “Se nota”, dijo ella. Me fui a mi casa como una loca, le pedí el teléfono de Morella a mi mamá, la llamé y le dije: “¡Morella, si la profesora Hurtado te llama, tienes que decirle que me enseñaste!”. Nos moríamos de la risa. Así entré yo al canto y me quedé. Vi clases con Fedora Alemán y fue una metamorfosis. Me di cuenta de lo divino que es poder cantar. El canto me juntó la poesía con la música.
–En el documental “Mi viaje a Italia”, que le dedicó el cineasta Carlos Márquez en 2019, usted dice que hay un acorde musical que vive dentro de usted y que nunca ha logrado descifrar. ¿De qué se trata eso?
–Es una melodía, una gallarda que oí en la película que hizo Renato Castellani de Romeo y Julieta. La oí y fue como si se me metiera dentro. No me la podía sacar de la cabeza, no me dejaba ni pensar. Yo estaba pequeñita y cuando crecí, apenas pude, la saqué en el piano y esa melodía sigue conmigo. Cuando me está pasando algo duro o importante en la vida, la gallarda sale y me acompaña. He podido oír mucha música sorprendente después, pero ese pedacito, que tiene las armonías del Renacimiento, es el fondo musical de mi vida.

Isabel Palacios disfrazada de Scarlett O’Hara
–Ya que hablamos del pasado, le he pedido a cada uno de sus hijos que le formulen una pregunta y Diego le pregunta esto: “Si pudieras viajar en el tiempo y en ese viaje te encuentras con Isabel Palacios a sus 18 años, ¿qué consejo le darías?”.
–Uy… –Isabel se echa hacia atrás en la silla, sube la mirada, escarba–. Que tenga más confianza en ella. Que no se angustie si de pronto Rembrandt la emociona más que Beethoven. Que eso es normal. Que todo eso es parte de lo que ella es y de lo que necesita. Que siga adelante. Pasé demasiado tiempo en mi juventud con la exigencia de definirme como músico. Creía que solo me podía permitir pensar en la música y que no podía dejar que lo otro me distrajera. Yo lloro más en un museo que en un concierto, pero cuando tenía 18 años quise amputarme esas emociones. Yo decía: “No, no, yo no puedo ponerme a leer a Proust porque estoy aprendiendo a leer las sinfonías de Brahms”. Está bien, tenía que estudiar, pero esa actitud finalmente me hizo sentir mal y perder confianza en mí, cuando justamente en esa mezcla de todo está mi fortaleza, algo de lo que me di cuenta después. Entonces: confiar en el instinto y no perder tiempo en zoquetadas. Eso le diría a la Isabel de los 18 años la que hoy tiene 70.
–Su hijo Gonzalo le pregunta: “Si pudieras cambiar algo en tu historia personal o profesional, ¿qué sería?”.
–No hubiese dejado de cantar en el 2004.

Isabel Palacios en París, en 1968
–¿Por qué lo hizo?
–Por autocrítica. Por esa autocrítica de la escorpio que soy yo. Yo estaba pasando por un momento muy bello. Como mujer estaba muy guapa. Había hecho unas dietas y recuperé respiración. Estaba trabajando con Carlos Urbaneja, el pianista, de una manera estupenda, y comenzaron a salirme contratos como solista. Y me preocupó el ego. Me dije: “Aceptar estos contratos como solista significa quitárselos a la Camerata”. Me angustié con el qué dirán, con que la gente pensara que prefería favorecer mi carrera en vez de favorecer la carrera de mi grupo. Hice un disco de canciones y romances sefarditas y otro de cantos y cantigas de la Edad Media, di un concierto sobre Kurt Weill y otro sobre la canción francesa, tenía un repertorio armado que hubiera sido una delicia hacer, ¡y paré de golpe! En 2004 me dediqué a preparar a seis elencos de Mozart: tres de Don Giovanni y tres de Così fan tutte, para la compañía de ópera de la Camerata. Tocaba piano ocho horas diarias como cuando estaba joven. Fue una maravilla hacer eso con Mozart, pero me extenué. Tuve problemas en las rodillas, en la columna y engordé. Y en 2005 llegó la menopausia, que me tumbó la voz. Fui a dar un recital en Città di Noto, en Italia, con Carlos Urbaneja, y no lo disfruté. Pasé todo el recital con una procesión por dentro, buscando la voz que yo quería. Volví a Caracas, me metí de cabeza en la Camerata y cuando me di cuenta había dejado de cantar. No debí haberlo hecho. Dejé de vivir experiencias como artista que eran muy valiosas. No supe decirme: “Epa, chama, es contigo”. Yo suelo olvidarme de mí.
–No parecen cosas de una diva. ¿Qué tiene usted de diva?
–Depende de con quién hables: si con Isabel o con la Palacios. Yo soy una mujer muy natural, un libro abierto, pero cuando uno se monta en un escenario tiene que protegerse. Porque uno es foco de muchas miradas: algunas son muy lindas, las miradas de la gente que te quiere, y otras son horribles, miradas de gente que quiere destruir. Entonces tienes que hacerte una pequeña coraza: esa coraza es la diva. Cuando eres instrumentista, no hace tanta falta esa coraza, porque nadie agrede a un piano, el piano no sufre. Al instrumento no se le corta la voz. Un pianista puede estar ‘estortillao’, pero se sienta y el piano suena. Un cantante, no. Si un cantante está mal, va a cantar mal. ¿Por qué María Callas era una diva? ¡María Callas, al lado de quien yo soy un microbio! Porque lo necesitaba. Porque si no, acababan con ella. Cuando yo llegaba al Teresa Carreño para un concierto, llegaba Isabel. Pero la que salía al escenario después de pasar por el camerino y maquillarse y vestirse y ponerse los tacones era la Palacios.

Isabel Palacios en su concierto dedicado a Kurt Weill, en 2004
–¿Y el amor? ¿Lo vive como, según dicen, lo viven las divas, apasionadamente?
–Por supuesto. Una persona que se dedica al amor y la belleza tiene que sentir el amor y la belleza con todo su peligro. Porque la palabra es esa: peligro. La música, el canto es un fenómeno totalmente sensual. Tú te conectas con tu cuerpo: con sus velocidades, con sus palpitaciones, con sus humores, con todo eso que debe salir para que pase algo, porque si no, no pasa nada. De modo que ¿cómo podría cantar yo ahora como una mujer enamorada si ya no me siento digna de que se enamoren de mí? Estoy muy vieja.
–¿No se siente digna?
–No. Es como cuando se apaga un carro, que se apaga y ya está. Como cuando María Callas se quedó sin el amor de Onassis y se acabó. Yo siempre amé de una manera absurda, loca, con entrega. Mi abuelo Zuloaga, que me adoraba, decía de mí: “La catira quiere demasiado y va a sufrir”. Por eso he aprendido a tener cuidado. Y desde luego, tengo un gran amor de mi vida, que como fue imposible es el más grande e irrepetible. Hay un momento en el primer acto de La traviata, ¡un momento nada más!, en que tienes la oportunidad de hacerles saber al mundo y a la humanidad entera que ese hombre y tú se van a amar hasta que se mueran. Están en una fiesta con mucha gente, pero surgen señales que le demuestran a ella que ese hombre es el que la va a entender, que ese es el hombre que la ama de verdad y no cualquiera de los otros que la rodean. A mí eso me pasó con él, exactamente igual. Pero fue imposible. De pronto iba a ser… y no fue. Y hoy tiene ese sitio en mi vida: me ha hecho saber que a los 70 años lo pienso y me vuelvo a erizar. No tiene nombre, no está, pero le doy las gracias porque cada vez que canto “Après un rêve”, de Gabriel Fauré, siento cada una de esas palabras. “Me llamaste y yo dejé la tierra para irme contigo”. Suena cursi, pero si sientes ese rollo por dentro, tienes un camino.
–Pero usted fue amada por sus dos esposos, Alberto Grau y Cabrujas, ¿o no?
–Ah, sí, claro, no quisiera que lo anterior se malinterpretara en ese sentido. Alberto es una persona extraordinaria, fue mi profesor de dirección coral, es el padre de mi primer hijo. José Ignacio también era una persona extraordinaria, fue un gran amigo y compañero, me enseñó de todo y es el padre de mi segundo hijo. Tuve una gran suerte, a pesar de la muerte tan repentina de José Ignacio, que nos impidió vivir otras cosas –Cabrujas falleció de un infarto, en 1995, a los 58 años– . Por ejemplo, me había prometido que iríamos juntos a la Scala de Milán y no pudimos. Yo todavía no he ido. Cuando vaya, quienes me acompañen tendrán que aguantar el llanto. En todo caso, Alberto y José Ignacio me dieron lo más importante que tengo, que son mis hijos.

Isabel Palacios con sus hijos: Gonzalo Grau y Diego Cabrujas
–Dijo que trabaja por el amor y la belleza. Ya me habló del amor. ¿Qué es la belleza?
–Un asunto de proporciones. Son las proporciones las que hacen lo bello. Pero es un bello que no es “bonito”. A la belleza todos los lados le pertenecen, incluso el lado feo, porque también lo necesita… Vamos a suponer que estamos en un barco. Qué importante es navegar, ¿verdad? Pero hay veces en que conviene apagar los motores y esperar a ver hacia dónde sopla el viento. La belleza es esa espera y ese momento en que sopla el viento. Es el silencio en música. El otro día veía a Mitsuko Uchida y Yo-Yo Ma tocando juntos la Sonata Arpeggione de Schubert. Hay un silencio que de pronto mete Schubert, ese silencio aparece y Mitsuko y Yo-Yo se miran y sonríen. Esa es la belleza. Ese silencio que lo sostiene todo.
–¿Hacia dónde sopla el viento hoy para usted?
–Está por verse. Yo solo sé que sigo porque si no sigo me muero. Yo me quiero en la medida que siento que puedo hacer algo que puede quedar bien. De resto, a mí no me interesa esa señora llamada Isabel Palacios. ¿La Camerata? No lo sé. Los muchachos se van del país y formar nuevas generaciones lleva mucho tiempo y yo no sé si me alcance.
–Habla como si tuviera 100 años.
–Es que hace falta una resistencia física particular, y los años pasan y uno sabe. Yo tengo muchas ideas, pero soy una mujer práctica y aterrizada. Cierro los ojos y me imagino a los 80, si llego, y veo esta casa en donde estamos, donde funciona la Camerata, convertida en un ateneo: con una biblioteca de arte, una fonoteca, dos o tres escenarios para hacer conciertos, la gente conversando y tomándose un vino, y los niños jugando con títeres y máscaras en el jardín. Es un sueño, no sé si lo haga, pero todo siempre ha sido así.